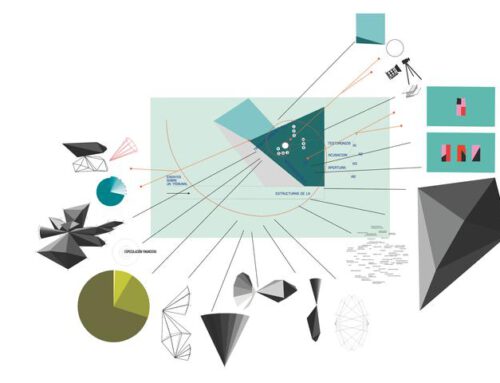Foto del Memorial contra la guerra, cedida por Mujeres de Frente
La Laboratoria – nodo Ecuador
El pasado martes 9 de enero se desató en Ecuador una situación inaudita: la declaratoria de “conflicto interno armado” (CIA) por parte del nuevo presidente, el empresario multimillonario del banano Daniel Noboa. Esta declaratoria se produce en un contexto de ataques diversos dentro y fuera de las prisiones (secuestro de personal penitenciario, coches incendiarios, etc.), por parte de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. La escalada culminó ese mismo día con la entrada de jóvenes armados al canal TC de televisión en Guayaquil; los jóvenes tomaron rehenes y amedrentaron a los periodistas y al personal de este medio ante los atónitos ojos de la audiencia nacional e internacional. Antes se había conocido la fuga de prisión de Fito, líder de la banda Los Choneros, y de otros jefes; fugas aparentemente desconocidas por parte del gobierno. Ahora el país se hallaba en guerra.
No obstante, sería absurdo pensar que se trata de una situación novedosa. Varios elementos han venido gestándose desde hace tiempo. Entre ellos, la transformación del sistema penal y carcelario desde el progresismo para acá y su progresivo control por parte de las bandas; la articulación entre dolarización, blanqueo y actividades ilícitas y lícitas (como el banano para la exportación, la minería, etc.); los cambios en el modelo de acumulación y la emergencia de nuevos negocios y fuentes de financiación alegales; los impactos del conflicto armado y la “guerra contra las drogas” en Colombia y su afectación transfronteriza racista en territorios empobrecidos como Esmeraldas, y la relación entre Estado, fuerzas de seguridad y aparato judicial y la economía delictiva. Estos son tan sólo algunos ingredientes de un proceso continuo que pone al Ecuador en el mapa regional y mundial de una economía que hoy desencadena un estado de guerra. Una guerra que nosotras entendemos como forma de gobierno de y contra la sociedad. Las masacres al interior de las prisiones, que han registrado alrededor de 500 personas asesinadas entre el 2018 y el 2023, son el resultado de la fragmentación y enfrentamiento entre bandas por el control territorial. Se trata de la visualización más perversa de esta guerra, cuyo modelo de “resolución” halla su respuesta ejemplarizante en El Salvador de Bukele.
Ahora, volviendo al martes 9, a lo que asistimos durante esa jornada y las que siguen es a la inoculación de un estado de terror en el conjunto de la población; un estado claramente inducido por las autoridades y los medios de comunicación. Tras el vivo de la toma del canal nos hallamos ante la producción deliberada y amplificada de alarma social. Estampida de gente hacia sus hogares, colapso del transporte por horas en varias ciudades, cancelación repentina de las clases y evacuación urgente de los estudiantes, etc.. Las autoridades encierran nuevamente a la población y televisan el nuevo dispositivo de guerra. El estado de alarma frente al virus se redirige, en adelante, en términos de guerra contra el llamado terrorismo de las bandas del narco. Los medios no dan tregua al momento de alimentar una disposición anímica de animadversión contra enemigos ubicuos y difusos cuyo rostro regresa una y otra vez sobre los varones racializados con el que las autoridades llevan años señalando al enemigo. El campo ha quedado claramente delineado: el Estado versus las mafias, los ecuatorianos de bien contra delincuentes oscuros y pobres que apenas alcanzan la mayoría de edad. El contraste entre los operativos armados del Estado y estos jóvenes escasamente adiestrados no deja de resultar descorazonador.
La presente redefinición de la situación añade algunos elementos novedosos; ahora las bandas criminales, cuyo único y último eslabón visible son estos jóvenes, se transforman en “terroristas”. Se nos dice entonces que estamos en guerra no contra bandas delictivas, sino contra organizaciones que quieren hacerse con el control del país por la vía de las armas. Y es esta lectura, a pesar de su amplia difusión, la que necesitamos poner en cuestión, tal y como está haciendo mucha gente que no aparece en los noticieros de estos días, entre ellas muchas personas privadas de la libertad y sus familiares.
Se está discutiendo, por ejemplo, si esta declaratoria, un paso más respecto a los incontables y normalizados estados de emergencia que viene padeciendo el país, es correcta. Dibuja un escenario militarizado que amplía la impunidad del ejército y la policía, que como sabemos no sólo afecta al listado de “terroristas” de la declaratoria, a los últimos peldaños de la economía delictiva, sino que tiene capacidad de aplicarse al margen de cualquier control democrático. Para muchos juristas, esta redefinición del escenario resulta absurda, pero lo importante aquí es su productividad política al dar el espaldarazo a los cuerpos de seguridad del Estado, sobre los que apenas hace unas semanas recaían graves acusaciones de estar implicados en redes delictivas en las que también intervienen políticos y operadores de justicia (la “Operación Metástasis” es el último de una serie de casos). Como hemos visto en apenas unos días, se legitima la cooperación militar con Israel y Estados Unidos y con ella formas de injerencia (y negocio) que parecían del pasado y se conectan con una dinámica de larga data en la región con exponentes tan importantes como Colombia y México. Los sospechosos e implicados en tramas delictivas desde el Estado se convierten mediante esta transformación bélica de la escena en salvadores y ejemplo moral de firmeza y mano dura para la ciudadanía amedrentada.
Además, el estado de guerra actual, tal y como se viene gestando, tiene fuertes implicaciones sociales. Ahora el país se debate entre estos delincuentes devenidos terroristas y la acción purificada del Estado, reorganizada en torno a un nuevo consenso sobre su papel represivo. La suspensión de derechos tan elementales como la protección física, jurídica, de reunión, etc. ya estaba garantizada por los estados de emergencia previos, la excepción hace tiempo se convirtió en norma, pero hoy esta norma da carta blanca a incontables abusos televisados. Entre ellos la propia tortura de las personas privadas de la libertad, deshumanizadas y visualizadas como enemigas. A día de hoy, los presos, y de esto tampoco se habla, están denunciando públicamente las condiciones de hambre y tortura a las que se les está sometiendo en nombre de la seguridad, mientras en los barrios populares y en general en las ciudades, los sospechosos son negros, llevan capucha o tatuajes y circulan por donde no deben. La sospecha relanza un clima de guerra civil que continúa la gestión bélica de los conflictos en lo cotidiano. Sin duda, esta nueva forma de gobierno como autoritarismo armado, por no hablar de fascismo, no es exclusiva para Ecuador; se viene instalando en diversas regiones del mundo como un ataque deliberado a la democracia.
Es necesario, en estas coordenadas, explicar que la guerra, en realidad, no es la que nos cuentan, sino que se libra en otro terreno y enfrenta otros bandos. Las imágenes de los jóvenes pandilleros empuñando explosivos y armas de forma desorganizada escenifican hoy lo que Mujeres de Frente llama una “guerra contra los de abajo”, una guerra que no se libra contra el negocio de la droga, el blanqueo o el sicariato, con el que las élites políticas y económicas operan, pacta y negocia sin empacho, con el que confluyen institucionalmente (¿cómo si no se explica su movilidad, su operatividad territorial?) y transan a través de intercambios legales y alegales en la producción, la minería, el transporte o los puertos por los que circulan los contenedores de banano y otras mercancías. La guerra se libra contra los de abajo, contra los que se ejecuta un castigo constante y ejemplar, al tiempo que se les emplea como mano de obra. Es sobre ellos sobre los que se ensayan y se imponen modalidades de disciplina social que erosionan los vínculos de cooperación que podrían impedir el abuso o el despojo que comanda el actual modelo de acumulación legal-criminal. El racismo contra la población empobrecida, su sacrificio a manos del Estado en guerra, lejos de interrumpir el reclutamiento de esta fuerza de trabajo desechable, permite difuminar las auténticas estructuras de la economía mafiosa y las condiciones de subordinación social que ésta precisa.
Lo que ellos llaman guerra del Estado contra las mafias, debemos renombrarlo entonces como guerra racista, guerra contra el pueblo, y guerra preventiva contra quienes se rebelan, contra quienes denuncian las condiciones de muerte, contra quienes las sufren en primera línea, guerra que a través de unos se vuelve guerra contra todos. Atemorizada, encerrada y expuesta a la visualización de operativos fantasmagóricos y cuerpos negros descartables, la población está lista para los nuevos proyectos que relanzan la acumulación de las élites y profundizan la crisis. Mientras desde las casas, mucha gente contempla consternada las imágenes en bucle de Fito, la toma del canal, los operativos policiales y militares contra enemigos ubicuos y el rostro de los chicos detenidos, se afianzan y relanzan leyes y propuestas como la reforma tributaria que exoneran a las grandes fortunas (en especial la del grupo Noboa), la habilitación de zonas francas y la precarización laboral, el tanteo para la súbita subida del IVA, el TLC con China y la transformación del país en área de residuos, propuestas de privatización, acuerdos de cooperación con potencias armamentistas, y más y más. La guerra, ya lo ha dicho el presidente en tono jovial, cuesta dinero y ese dinero ha de salir de alguna parte. La guerra, además de herramienta de gobierno, abre perspectivas de negocio para las élites que hoy ocupan el Estado y sus intersticios.
Como feministas, actoras sociales que ven cómo el punitivismo estatal se ceba en los hijos e hijas populares, como mujeres conscientes del modo en que este clima de guerra social sobrecarga y humilla a las familias de quienes engrosan los últimos peldaños de la lucrativa economía a/legal, como actoras que luchan por la reproducción social con justicia, feministas que se oponen al racismo con el que se quiebran los lazos sociales, como activistas que dan cuenta de la relación entre guerra y violencia machista, no podemos permanecer calladas. Estamos en guerra, América Latina está en guerra, en El Salvador, Argentina, Brasil, Perú, México, Guatemala… pero no como nos dice el gobierno o el neoliberalismo autoritario, sino como arma de aniquilación y sometimiento de la vida común, como dispositivo de fractura y normalización del sacrificio humano y natural para el beneficio de los que hoy ocupan el poder y organizan la acumulación por todos los medios necesarios.
Ni en Gaza, ni en Ecuador, ni en América Latina. ¡Nada para la guerra!
Firma y difunde el manifiesto contra la guerra en Ecuador, América Latina y el mundo